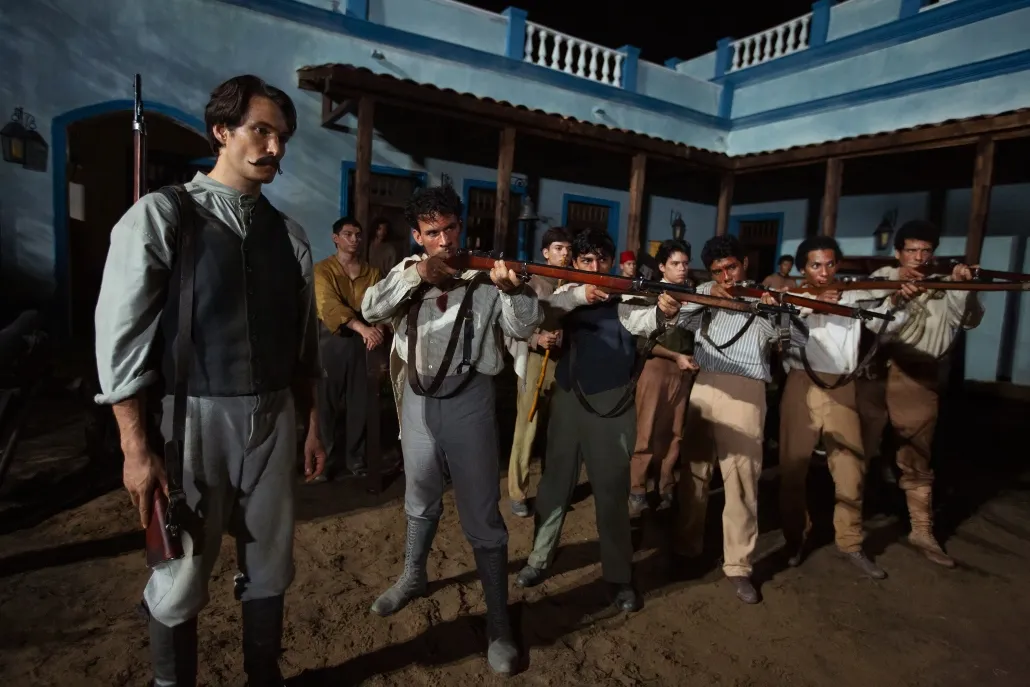El “realismo mágico” en 7 reflexiones de Gabriel García Márquez
Siete pensamientos del escritor colombiano sobre el “realismo mágico”.
Cuando se habla o se escribe sobre la obra de Gabriel García Márquez, casi siempre se menciona el mismo concepto de dos palabras: “realismo mágico”. Se trata de una etiqueta literaria creada por los críticos y difundida por los periodistas, editores y la industria del cine. Aunque comenzó como un concepto acuñado por el crítico de arte Franz Roh para referirse a cierto tipo de pintura europea post expresionista, el “realismo mágico” pronto se convirtió en una muletilla para aludir a los acontecimientos extraordinarios que ocurren dentro del universo narrativo de García Márquez y otros autores del siglo XX (procedentes, en su mayoría, de América Latina).
El término se popularizó gracias al éxito crítico y comercial de Cien años de soledad y, durante décadas, se mantenido vinculado a las reflexiones en torno a García Márquez (tanto es así que hoy se considera al escritor colombiano como uno de sus máximos exponentes). Isabel Allende, María Luisa Bombal, Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias y Arturo Uslar Pietri son algunos de los narradores que, a pesar de sus diferencias de técnica y estilo, también han sido acomodados bajo el paraguas del “realismo mágico”.
Como acontece con muchos artistas e intelectuales, a García Márquez no le agradaba que su obra fuese encasillada en una “corriente” o “movimiento” artístico. Creía, además, que el componente mágico de sus historias no era un asunto de su imaginación privilegiada (ni del surrealismo), sino que provenía de la realidad misma. “Dicen que yo he inventado el realismo mágico, pero solo soy el notario de la realidad. Incluso hay cosas reales que tengo que desechar porque sé que no se pueden creer”, afirmó en una entrevista concedida a El País en diciembre de 1995. “Lo mío no es «realismo mágico», sino realismo simple. Realismo puro y simple. Es copiado de la calle”, dijo en otra entrevista, esta vez a La Nación en mayo de 1984.
Para el escritor colombiano, la vida cotidiana de América Latina está llena de fenómenos extraordinarios sobre los cuales se basan sus cuentos y novelas. En ese sentido, su literatura es más realista que mágica.
En el Centro Gabo hemos reunido siete reflexiones de García Márquez sobre el “realismo mágico”, sus límites y contradicciones. Las compartimos contigo:
1. La ‘pararrealidad’ de los mitos y los presagios
Se me abrió una idea más clara del concepto de realidad. El realismo inmediato de El coronel no tiene quien le escriba y La mala hora tiene un radio de alcance. Pero me di cuenta de que la realidad no es solo los policías que llegan matando gente, sino también toda la mitología, todas las leyendas, todo lo que forma parte de la vida de la gente, y todo eso hay que incorporarlo. Cuando usas ese compás más amplio para medir la realidad latinoamericana, te das cuenta de que llegas a niveles absolutamente fantásticos. Y en este momento yo he llegado a creer que hay algo que podemos llamar pararrealidad, que no es ni mucho menos metafísica, ni obedece a supersticiones ni a especulaciones imaginativas, sino que existe como consecuencia de deficiencias o limitaciones de las investigaciones científicas y por eso todavía podemos llamarla realidad real. Te hablo de los presagios, de la terapia, de muchas de esas creencias premonitorias en que vive inmersa la gente latinoamericana todos los días, dándoles interpretaciones supersticiosas a los objetos, a las cosas, a los acontecimientos. Interpretaciones, además, que vienen de nuestros ancestros más remotos.
“García Márquez: ahora doscientos años de soledad”.
Triunfo, noviembre de 1970.
2. Realidad que reemplaza a la ficción
El racionalismo de los lectores europeos les impide ver que la realidad no termina en el precio de los tomates o de los huevos. La vida cotidiana en América Latina nos demuestra que la realidad está llena de cosas extraordinarias. A este respecto suelo siempre citar al explorador norteamericano F. W. Up de Graff, que a fines del siglo pasado hizo un viaje increíble por el mundo amazónico en el que vio, entre otras cosas, un arroyo de agua hirviendo y un lugar donde la voz humana provocaba aguaceros torrenciales. En Comodoro Rivadavia, en el extremo sur de Argentina, vientos del polo se llevaron por los aires un circo entero. Al día siguiente, los pescadores sacaron en sus redes cadáveres de leones y jirafas. En “Los funerales de la Mamá Grande” cuento un inimaginable e imposible viaje del Papa a una aldea colombiana. Recuerdo haber descrito al presidente que lo recibía como calvo y rechoncho, a fin de que no se pareciera al que entonces gobernaba al país, que era alto y óseo. Once años después de escrito ese cuento, el Papa fue a Colombia y el presidente que lo recibió era, como en el cuento, calvo y rechoncho. Después de escrito Cien años de soledad, apareció en Barranquilla un muchacho que confesó que tenía una cola de cerdo. Basta abrir los periódicos para saber que entre nosotros cosas extraordinarias ocurren todos los días. Conozco gente del pueblo raso que ha leído Cien años de soledad con mucho gusto y con mucho cuidado, pero sin sorpresa alguna, pues al fin y al cabo no les cuento nada que no se parezca a la vida que ellos viven.
El olor de la guayaba, 1982.
3. El realismo mágico de las novelas de caballerías
Es cierto que América Latina nació con las novelas de caballería. Aquello no fue casual puesto que esas novelas fueron prohibidas en las colonias españolas: hacían volar la fantasía. Los cronistas de la conquista, a causa de esas novelas, estaban preparados para creer todo lo que veían, pero se encontraron con más de lo que eran capaces de imaginar. Así nació ese mundo fantástico, que luego fue llamado “realismo mágico”, y que es un signo característico de la cultura de América Latina.
“Gabriel García Márquez: el oficio de escritor”.
Correo de la Unesco, febrero de 1996.
4. Amadís de Gaula, el precursor
De todos los libros, el que más me ha apasionado es el Amadís de Gaula. Es una gran novela que demuestra la antigüedad del realismo mágico en la América Latina.
“El amor, maravilloso demonio”.
El Espectador, abril de 1994.
5. Una forma novedosa de contar lo obvio
Cada línea de Cien años de soledad, como en todos mis demás libros, tiene como punto de partida la realidad. Procuro brindar al lector una lupa para interpretar mejor la realidad. Pongamos un ejemplo: en la historia de Eréndira, nuevamente, el personaje Ulises tiene la virtud de cambiar el color de cada cristal que toca. Eso, como es obvio, no resulta en absoluto verosímil. Pero tanto se ha dicho ya sobre el amor que intenté expresar de otro modo que ese muchacho estaba enamorado. Así es que no solamente cambian de color los cristales que toca, sino que además su madre le dice: «Debes estar locamente enamorado de alguien, porque cada cosa que tocas cambia de color». Tengo derecho a decir de otra forma lo que ya se ha dicho siempre sobre el amor: cómo cambia nuestras vidas, cómo lo trastoca todo en nuestras vidas.
“Entrevista con Gabriel García Márquez”.
Playboy, octubre de 1982.
6. Más investigación que magia
El general en su laberinto tiene una importancia más grande que todo el resto de mi obra. Demuestra que toda mi obra corresponde a una realidad geográfica e histórica. No es el realismo mágico y todas esas cosas que se dicen. Cuando lees el Bolívar te das cuenta de que todo lo demás tiene, de alguna manera, una base documental, una base histórica, una base geográfica que se comprueba con El general. Es como otra vez El coronel no tiene quien le escriba, pero fundamentado históricamente. En el fondo, no he escrito sino un solo libro, que es el mismo que da vueltas y vueltas, y sigue.
“El general en su laberinto es un libro vengativo”.
Semana, marzo de 1989.
7. Realismo puro y simple
Lo mío no es «realismo mágico», sino realismo simple. Realismo puro y simple. Es copiado de la calle. Creo que a lo más que llego es a literaturalizarlo, no a caricaturizarlo. Es decir, le hago un añadido poético a la realidad y eso es absolutamente legítimo en literatura.
“Ya es hora de que pongamos de moda la felicidad”.
La Nación, mayo de 1984.